La idea de que la libertad es algo que se conquista encierra un error ontológico profundo con enormes consecuencias en lo político. Conquistar implica siempre la existencia previa de un objeto: algo dado, externo, que espera ser arrebatado o recuperado. Bajo esa lógica, la libertad aparece como una sustancia latente, natural, anterior a la historia y a la organización social. Pero la libertad no existe de ese modo. No está ahí fuera esperando ser tomada. La libertad se produce.

Pensar la libertad como producción obliga a desplazar el foco desde el individuo hacia las condiciones materiales que hacen posible su desarrollo. La libertad no es un atributo esencial del sujeto, sino un espacio histórico, técnico y social en el que el ser humano puede desplegar sus capacidades. Y ese espacio no es fijo ni definitivo: es mutable, provisional y contradictorio. En el mismo momento en que se genera, el propio desarrollo humano comienza a tensionar sus límites. No hay un “estado de libertad” estable; hay un proceso permanente de creación, saturación y reconfiguración de los marcos en los que la acción humana puede darse.
Por eso el lenguaje de la conquista resulta profundamente engañoso. Sugiere un final, una posesión, una victoria acumulable. Pero la libertad no se posee: funciona. Y solo funciona mientras las condiciones que la sostienen siguen siendo operativas. Cada ampliación de libertad genera nuevas contradicciones que exigen reorganizar de nuevo la realidad material. Cuando esas condiciones cambian, la libertad no se pierde como si fuera un objeto robado; simplemente deja de existir en su forma anterior.
Esta comprensión permite desmontar también uno de los mitos más persistentes: el del “hombre salvaje libre”. Esa figura simbólica suele presentarse como prueba de una libertad originaria, previa a toda mediación social. Sin embargo, no resiste un análisis mínimamente riguroso. No existe el sujeto no mediado. Incluso el hombre llamado “salvaje” está determinado por su entorno, por el clima, por la técnica disponible, por la tribu, por las formas de transmisión del saber. Su supuesta libertad no proviene de la ausencia de límites, sino de la coincidencia entre sus límites y su conocimiento del mundo.
Ese individuo es “libre” en la medida en que conoce su posición concreta en un entorno concreto y puede moverse en él sin fricción constante. El mundo no le resulta opaco. Sus determinaciones son legibles. Esa adecuación entre conocimiento, entorno y acción produce un espejismo de libertad que, retrospectivamente, es idealizado desde concepciones individualistas y burguesas de la libertad. Pero incluso ahí, la libertad no es una esencia: es un efecto.
Lo decisivo es que esa experiencia de libertad está ligada, de forma inseparable, al conocimiento. No al conocimiento entendido como acumulación de datos, sino al conocimiento de cómo el propio conocimiento se produce, se organiza y se valida en relación con el mundo. La verdadera ampliación de la libertad no se da luchando directamente por ella, sino ampliando la capacidad de comprender la realidad y de intervenir conscientemente en sus procesos.
En este sentido, la única “conquista” posible —y aun así, solo de manera metafórica— es la del conocimiento de segundo orden: la comprensión de cómo el conocimiento interactúa consigo mismo y con la realidad material. Solo cuando una sociedad entiende las leyes que rigen sus propios procesos —productivos, sociales, técnicos, históricos— puede dejar de chocar ciegamente contra ellos y empezar a operar con ellos. Y es ese desplazamiento el que crea, a posteriori, nuevos espacios de libertad.
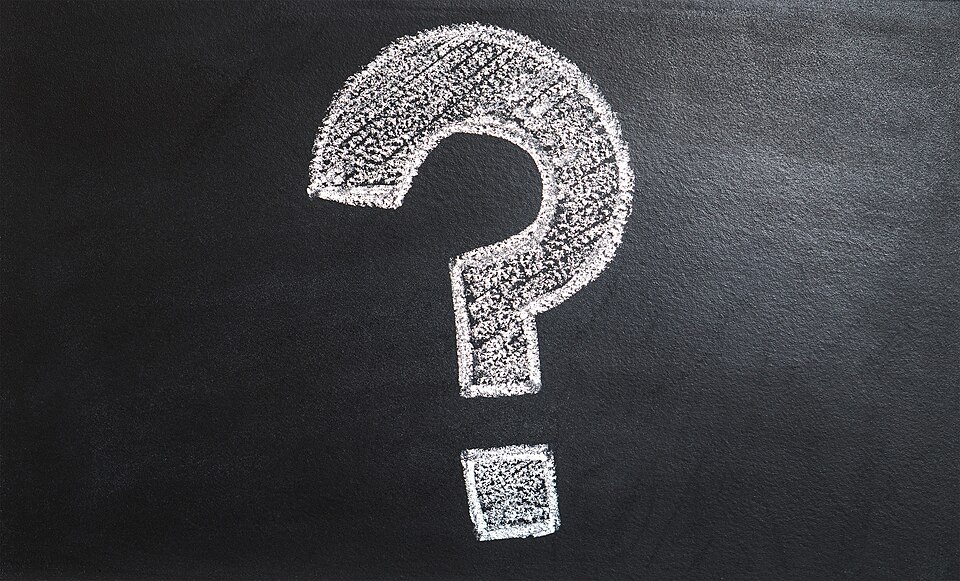
Esto invierte una idea profundamente arraigada: la libertad no crece a pesar de la determinación, sino gracias a su comprensión. A mayor determinación conocida, mayor margen de acción producido. La ignorancia no oprime solo por falta de información, sino porque estrecha el horizonte de lo pensable y, con ello, de lo posible.
De aquí se desprende una consecuencia política fundamental: la libertad no puede ser individualizada. En sociedades complejas, ningún sujeto aislado puede comprender ni gobernar los procesos que organizan la vida colectiva. La producción real de libertad exige inteligencia colectiva, memoria compartida, planificación consciente y capacidad de autocrítica social. Sin estas mediaciones, la libertad degenera en una exigencia moral vacía dirigida a individuos materialmente incapaces de sostenerla.
La libertad, entonces, no es un punto de partida ni un derecho natural traicionado. Es un artificio histórico, siempre incompleto, que surge cuando la materia —a través de la sociedad— logra pensarse a sí misma con suficiente claridad como para reorganizarse. No se conquista como un territorio. Se construye como un espacio. Y solo existe mientras ese espacio siga siendo producido colectivamente.
