No hay polarización. Lo que hay es una naturalización de posiciones supremacistas (machismo, misoginia, racismo, xenofobia, homofobia, fascismo…) en todos los ámbitos de la vida social. Llamarlo polarización implica aceptar una simetría imposible: que quienes defienden sus derechos y quienes los niegan se encuentran en condiciones equivalentes.
No hay polarización, su uso es un artificio semántico, una maniobra del poder para camuflar la violencia estructural bajo la apariencia de un conflicto entre “extremos”.
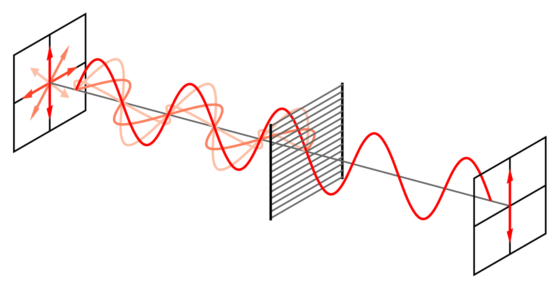
El término polarización cumple una función precisa: neutraliza la responsabilidad del agresor. Si todo es enfrentamiento, nadie agrede. Si todo es exceso, nadie oprime. En esa falsa equivalencia, el poder se vuelve invisible, se oculta tras el espejismo de dos polos idénticos enfrentados por simple diferencia de opiniones. El lenguaje, domesticado por la ideología dominante, transforma la violencia estructural en una mera disonancia de perspectivas.
Llamar polarización a lo que sucede es un acto de legitimación. Permite al capitalismo presentarse como el “punto medio” razonable, el espacio de la convivencia frente a los fanatismos. Pero ese centro no es neutro: es el eje de una estructura que necesita de la subordinación constante de los muchos para garantizar el privilegio de los pocos. Su estabilidad depende de mantener al agredido en silencio, de reducir su defensa a una “reacción exagerada”.
Así, el capitalismo ha encontrado en la retórica de la polarización su más reciente escudo ideológico. La emplea para disimular el conflicto de clase que lo sostiene, para borrar la asimetría entre quienes producen y quienes se apropian. Lo que se presenta como una sociedad “cada vez más dividida” es, en realidad, una sociedad cada vez más consciente de su fractura. Y frente a esa conciencia, el sistema reacciona con su reflejo más antiguo: la deslegitimación de toda resistencia. Pero esa reacción no opera únicamente desde las élites, sino también desde los cuerpos y las conciencias de los propios desfavorecidos*.
*El capitalismo ha aprendido a sostenerse no solo mediante la coerción, sino mediante el engaño. Convierte a los oprimidos en guardianes del orden que los somete, ofreciéndoles una ilusión de pertenencia, de mérito o de seguridad frente a otros aún más vulnerables. Les enseña a desconfiar de quien lucha, a temer el cambio y a proteger el sistema que los explota como si fuera suyo. Así, la dominación no necesita imponerse: se reproduce espontáneamente, encarnada en quienes deberían cuestionarla.
El capitalismo no teme la violencia: la administra. Por eso necesita transformar el conflicto en ruido, la lucha en fanatismo, y la desigualdad en simple diferencia ideológica. Es su forma de conservar el poder sin parecer que lo ejerce.
La neutralidad —esa otra palabra que aún aguarda su disección— opera como refugio de la razón ante esta evidencia: el deseo de mantenerse pura, incontaminada por la realidad que debería analizar. Pero ese será tema de otro texto.
Artículo relacionado: La neutralidad no es una virtud, es un escondite
No hay polarización donde solo hay violencia estructural. Hay un poder que utiliza todo lo que tiene a su disposición, incluido a ti, para defenderse.
Cada vez que asumes como propia la palabra “polarización” lo que haces es culparte de la violencia que el capitalismo ejerce sobre ti.
